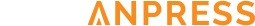Sólo Maradona fue capaz de volver a juntar a los Fernández en la Casa Rosada. Quizás era Dios en serio. A pesar de las ásperas escaramuzas entre ellos, el binomio no se quiso perder el velatorio, uno porque lo había promovido y ella para no quedarse fuera de la ceremonia popular. Esa foto del largo adiós valía oro, eterna como el Diez. Gélidos, distantes, igual la pareja quería repetir el funeral de Néstor y aprovechar, en términos políticos, lo que ese hecho luctuoso le granjeó al oficialismo: un cambio favorable en la opinión pública. Y a Cristina la reelección. Ni pensaron en las derivaciones del virus, en la concentración de gente y en los presuntos contagios, solo los atrajo el flash de la recuperación política que brinda la necrofilia en la Argentina y, en particular, en el peronismo. Tampoco se acordaron de que habían despedido a un funcionario por haber llenado las calles con colas de jubilados (Vanoli, de la Anses).
De repente, Alberto fue más avispado que Cristina: apenas se conoció la muerte, llamó para entregarse a todos los deseos de la primera familia del ídolo (Claudia y sus dos hijas más conocidas) sin consultar al resto de la prole e íntimos. También negoció varias veces con el abogado Stinfale, influencer de otros interesados, para organizar la despedida fúnebre: el ataúd iba a convocar un gentío. Se calculó más de un millón de personas, tres días de luto y lágrimas sin necesidad de choripán, colectivos, movilidad de gremios, Pérsico o el enmudecido Grabois. Podrán impedirse las multitudes en La Meca o en el Vaticano por el Covid-19, pero la Plaza de Mayo estaba abierta para Maradona, con o sin pandemia: el ídolo supera las religiones y quizás merecía el trono.
También el rédito su repentina corte política. Pero se esfumó la ilusión del dúo presidencial: llegó el desborde en la Casa Rosada, los barras vandálicos, cierta violencia y represión, las idas y vueltas con el cajón y el cándido comentario de Alberto: “No fue lo que pensé”. Y agregó: “Podía haber sido peor”. Típico del Pechito argentino, un caso de imprevisión cuyo lamentable séquito tampoco advirtió y, al mejor estilo “yo no fui”, apenas atinó a endilgarle la culpa al vecino Rodríguez Larreta. Ni una excusa básica de Wado de Pedro, el favorito de Cristina, quien le había dado albergue y comida en su despacho de la Rosada (como se recordará, el vicepresidente no dispone de oficina en la Rosada desde que el matrimonio Kirchner lo eliminó para sacarse de encima a Daniel Scioli).
Ha sido penoso lo del gobierno de científicos con el velatorio. Falló impunemente, al igual que en varias presentaciones del Presidente sobre el virus, cuando invocaba filminas con errores matemáticos de colegio primario. Esta vez, también sin consultar a ningún especialista y con voluntarismo electoral, los Fernández imaginaron un millón de personas pasando frente al féretro durante diez horas. La apoteosis. Ni repararon, como mostró una simple cuenta de un atento espontáneo de internet, que se trataba de un flujo de 1.667 personas por minuto o 28 por segundo. Nunca podía cerrar el ejercicio aun si el millón de asistentes fueran corredores como Usain Bolt. Por supuesto, este último detalle ni lo sospecharon los juristas del Gobierno que apenas saben sumar, mucho menos se detuvieron en la inclusión de una razonable distancia de dos metros entre dos personas como aconseja el Ministerio de Salud para evitar la propagación del Covid-19.
Erraron en todo. Si bien la imagen bananera envolvió a los Fernández, fue Alberto el más dañado: demanda un fervor popular que no logra y, por ser simpatizante de Argentinos Juniors, celebró la coincidencia con el Diez que se inició en su club. A pesar, claro, de que el mandatario siempre se mostró más agradecido con Fernando Redondo, otra estrella de la Paternal que supo brillar en el Real Madrid: lo consideró más generoso y anónimo con el club de barrio que el propio Maradona. Tal vez porque Diego llegó tan alto que se olvidó de ayudar a la institución en algún año a punto de quebrar.
Aun con esas reservas, Maradona y Fernández se llevaron bien, como había ocurrido con Cristina y Néstor. Parecía encajar con ese costado progresista que apareció en el futbolista luego de la hospitalidad de Fidel Castro en la isla para sacarlo de la droga, también por la asistencia del venezolano Hugo Chávez, quienes se sirvieron del enojo del jugador porque en los Estados Unidos le negaron el ingreso para llevar a su familia a Disneyworld. Antes, como se sabe, tuvo una relación cuidadosa con Alfonsín –recordar que su gobierno quiso desmantelar a Bilardo y al equipo que salió campeón mundial en México–, y un fluido y cálido vínculo con Carlos Menem, quien hasta lo nombró embajador, como a Amalia de Fortabat. Otro que ganaba fama con la fama de los otros. Pero hubo tensiones en el medio, por ejemplo cuando Menem asistió al primer partido de la selección en Italia, con un mal resultado ante Camerún, y Maradona se escapaba en el estadio para no saludarlo y hacía cuernitos atribuyéndole mala suerte, calificándolo de Jettatore.
Casi una visión. Al mismo tiempo, un amor desproporcionado y platónico le surgió con Domingo Cavallo cuando anunciaba pelear contra la corrupción, se calzaba remeras con el nombre del ministro de Economía y, si lo hubieran dejado, se hubiera tatuado el nombre como luego lo hizo con el Che Guevara.
Instantáneas contradictorias de su vida. Nunca tuvo demasiada simpatía con Eduardo Duhalde, pero tampoco mala relación: de ahí que no se entiende que, en la Casa de Gobierno, le avisaran al ex presidente que no se acercara por razones de seguridad al velatorio. Por supuesto, Cristina y Alberto solo fueron mensajeros. Con Fernando de la Rúa compartió poco, salvo la complicidad boquense, en el radical no demasiado intensa. Pero durante el gobierno, vía Enrique Nosiglia, trataron de proteger ciertas excentricidades de Maradona, y el mismo De la Rúa lo invitó a cenar en Olivos. Pasada la medianoche, algo bulliciosa y desordenada la reunión, el mandatario optó por irse a dormir y dejarles a sus rutilantes invitados parte de la residencia, quienes se entretuvieron hasta la madrugada siguiente. Los pormenores divertidos de esa comida se reservan para otra nota.
Más tumultuosa, en cambio, fue la relación con Mauricio Macri, con quien venía de tropiezo en tropiezo desde que el Diez fue jugador bajo la presidencia del ingeniero. Siempre las discrepancias fueron económicas, Macri lo hizo cesar en el club, pero se quedó con un alias que Maradona le incorporó para toda la vida: “Cartonero Báez”. Antes, como se sabe, ese apodo era despectivo, hoy tiene una mayor dignidad social. Pero nadie le imputaría ese cargo discriminatorio a Maradona, quien era inestable como amigo, pero insoportable como enemigo. Se fue como Marlowe en El largo adiós: triste, solitario y final.
(Fuente www.perfil.com)